POR PABLO FUENTES & ESTEFANÍA ALBORNOZ
En el marco del Día del Periodista, en Nuevo Trópico decidimos poner el foco en uno de los desafíos que afecta la manera de producir y consumir contenidos en los medios de comunicación: la desinformación.
En tiempos donde la desinformación circula con velocidad y alcance sin precedentes, resulta clave reflexionar sobre el rol del periodismo en la construcción de una opinión pública informada y crítica. Para profundizar en estas cuestiones, conversamos con la profesora Pamela Antón, docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNT, quien nos ofreció herramientas para pensar el fenómeno de la desinformación, sus lógicas y sus efectos en la vida democrática.
-¿Cómo definiría la desinformación desde un punto de vista comunicacional?
-Cuando hablamos de desinformación nos referimos a la difusión de información falsa, inexacta o manipulada, con el propósito de engañar o de confundir a las personas. Puede incluir hechos inventados, distorsionados o fuera de contexto, y se puede presentar en diferentes formatos como textos, imágenes, videos o audios. Circula por canales como redes sociales, medios de comunicación y sistemas de mensajería (como WhatsApp y Telegram). El objetivo suele ser intentar influir en la opinión pública, generar caos o alterar la percepción de la realidad.
Como comunicadores nuestro principal desafío es comprender no solo el mensaje, sino también el contexto, la intencionalidad y los efectos sociales de este fenómeno.
-¿Qué actores considera que están más involucrados hoy en la producción y circulación de la desinformación?
-El fenómeno no se centra solo en los contenidos o mensajes desinformantes, es un ecosistema donde participan distintos tipos de actores, con diferentes intenciones, que difunden y adaptan sus contenidos para las dinámicas propias de cada plataforma.
En la actualidad, son múltiples los actores involucrados en la proliferación de la desinformación. Lo importante es resaltar sus motivaciones suelen responder a cuatro cuestiones: monetaria, la desinformación se produce y circula con fines monetarios, se logran ingresos a través de publicidad, de venta de productos engañosos, clickbait, etc.; convicción o estrategia, puede ser porque la persona está convencida de esa desinformación o porque se tiene como objetivo dañar a un competidor político o imponer una narrativa; generar confusión, una estrategia es sembrar dudas y hacer que la verdad sea difícil de identificar; y por último, por falta de información, es decir, surge sin intención de dañar, esto sucede cuando difundimos datos erróneos o se relacionan hechos que no están conectados.
En este escenario, me parece importante hablar del papel que juegan las plataformas digitales, ya que no solo alojan estos contenidos, sino que funcionan como multiplicadores de la desinformación.
-¿En qué medida la desinformación es algo nuevo y en qué aspectos es una práctica histórica con nuevas formas/herramientas?
-La desinformación no es un fenómeno nuevo, existe hace años. Encontramos antecedentes, desde la propaganda en tiempos de guerra hasta campañas políticas manipuladoras en la actualidad. Utilizando las desinformaciones para manipular opiniones públicas, desacreditar adversarios y cambiar el curso de eventos políticos.
Lo nuevo hoy en día es la velocidad con la que se viraliza, la posibilidad de crear contenido como los deepfakes y el uso de datos para personalizar la manipulación. Además, las redes sociales facilitan la segmentación del público y la personalización del contenido.
-¿Cuál es el papel de las plataformas digitales en la amplificación de la desinformación?
-Las plataformas digitales cumplen un papel central en la amplificación de la desinformación. Las redes sociales utilizan algoritmos que priorizan el contenido que genera interacciones (likes, compartidos, comentarios) no el que informa mejor, favoreciendo la circulación de información falsa. También tienden a mostrar contenido teniendo en cuenta nuestro consumo, reforzando creencias previas y limitando la exposición a otras perspectivas distintas. Así se crean “burbujas” o cámaras de eco, donde los usuarios reciben información que confirma lo que ya piensan. La desinformación se difunde con facilidad en estos entornos, que refuerzan la identidad de nuestro grupo frente al resto.
Por otro lado, también opera el sesgo de confirmación, que es cuando tendemos a filtrar la información que nos llega quedándonos con aquella que refuerza nuestras creencias preestablecidas, y asumimos como falsas aquellas que cuestionan las mismas.
Aunque en los últimos años, varias plataformas implementaron políticas para combatir la desinformación, estas medidas no son suficientes frente a la velocidad y el volumen con que circula el contenido falso en el ecosistema digital.
-¿Qué responsabilidad ética tienen los medios y los periodistas frente a una saturación y polarización a causa de la desinformación?
-En un contexto marcado por la infodemia, la circulación masiva de información falsa y la creciente polarización social, los medios y los periodistas tiene una responsabilidad enorme. También con la actual crisis de confianza, deben reforzar su compromiso con la verificación, la transparencia y la calidad informativa. Ser más rigurosos no solo con los datos, sino también con las fuentes, los titulares y los formatos.
Es fundamental que los medios y los periodistas eviten convertirse en vehículos de desinformación, evitando el sensacionalismo, no alimentar discursos de odio, ni amplificar voces extremas sin un marco crítico que permita contextualizar los mensajes. Recuperar su rol como actores sociales, requiere un compromiso con ser más transparentes en los procesos editoriales y en una relación más responsable con la audiencia.
-¿Cree que la universidad pública está formando comunicadores con herramientas críticas suficientes para detectar y combatir la desinformación?
-Contar con una materia optativa específica sobre el tema, e incorporar este concepto dentro del programa de Periodismo y Producción Periodística, representa un gran avance. Sin embargo, considero que aún falta para poder enfrentar esta problemática. Hoy la alfabetización mediática es fundamental, y no debe limitarse al ámbito universitario, lo ideal sería incorporarlo a los niveles primarios y secundarios, para que desde temprana edad se naturalice el hábito de verificar la información.
También me parece muy importante formar periodistas críticos. Para ello, implica enseñar no tan solo cómo se produce contenido, es necesario comprender cómo circula, cómo se manipula, y cómo contrarrestarlo.
-¿Qué riesgos implica la desinformación para la vida democrática y para el derecho a la información?
-La desinformación debilita el debate público, polariza a la ciudadanía y puede influir en decisiones fundamentales como un voto o una política pública. La democracia necesita ciudadanos informados, ya que, cuando circula información falsa, manipulada o engañosa, se distorsiona la realidad, se dificulta el consenso y se debilita la toma de decisiones colectivas. Esto podemos verlo en numerosos procesos electorales a nivel global, donde la desinformación tiene un impacto directo en los resultados o en la legitimidad del proceso.
El derecho a la información implica no solo el acceso libre a contenidos, sino el acceso a información veraz. La desinformación vulnera este derecho, ya que impide que las personas puedan tomar decisiones informadas.
-En este 7 de junio, ¿cuál cree que es el principal desafío del periodismo argentino frente a la desinformación?
-En el Día del Periodista, considero que uno de los desafíos es recuperar la credibilidad y ejercer un rol activo frente a la desinformación. Recuperar ese rol social del periodismo, de informar con responsabilidad, de explicar con claridad y verificar con rigor. La desinformación no se combate solo con tecnología, sino con oficio y ética.
Otro desafío es el formativo: crear una nueva generación de periodistas capaces de enfrentar la desinformación, apostando por la calidad, la ética y el pensamiento crítico en un entorno cada vez más fragmentado y digital.
-¿Qué mensaje le daría a quienes se están formando, y a quienes quieren formarse, hoy como periodistas?
-Como dijo el gran Gabriel García Márquez, “el periodismo es el mejor oficio del mundo”. Es una profesión que se ejerce con pasión, compromiso y responsabilidad. En el contexto actual, el periodismo es una herramienta clave para fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la información.
Formarse como periodista implica desarrollar pensamiento crítico, aprender a detectar narrativas falsas, comprender el funcionamiento de las plataformas digitales y usar la tecnología para informar mejor. Verificar no es solo chequear datos: es defender el derecho de todos a la verdad.
A quienes se están formando, y a quienes desean hacerlo, como periodistas, les diría que ejercer este oficio hoy implica asumir responsabilidad, comprometerse con la verdad, evitar el sensacionalismo y darle voz a quienes no la tienen.


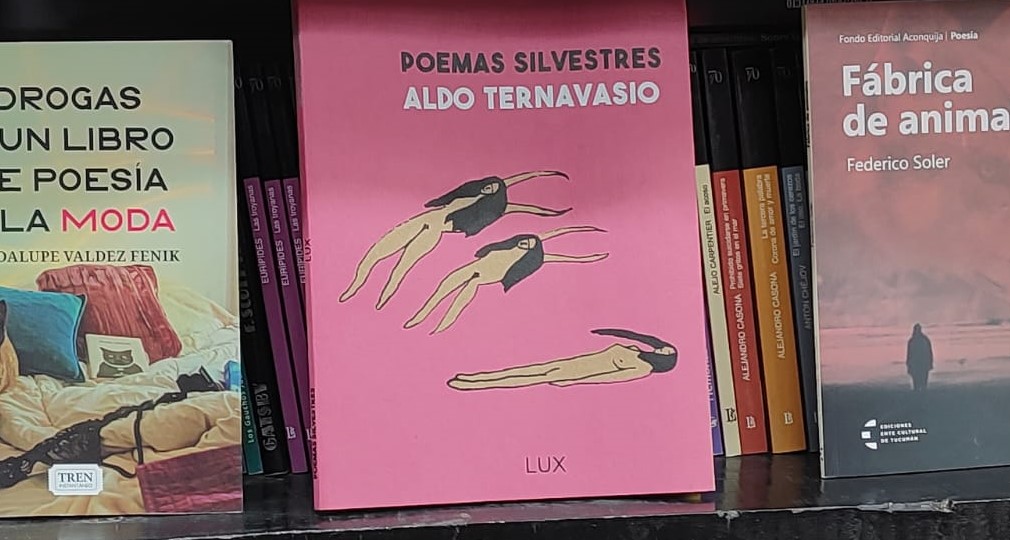

Muchísimas gracias por la nota y por contribuir a visibilizar la importancia de combatir la desinformación.