POR SANTIAGO GÁNDARA*
“Una gran parte de la información que se obtiene en la guerra resulta contradictoria, otra parte más grande es falsa, y la parte mayor es, por lejos, dudosa.”
Karl von Clausewitz
1.
En 2022, la investigadora italiana Matilde Fontanin publica un Glossario della disinformazione que acumula conceptos como alt-facts, burbuja de filtro, cámara de eco, clickbait, deepfake, desinformación, desintermediación, discurso de odio, engaño, fake news, infodemia, malinformación, polarización, posverdad, sesgo, sobreinformación, teoría conspirativa. Estamos muy lejos de las ilusiones que despedían formulaciones como “sociedad de la información” en los años ochenta o de los encantos tecno optimistas de “cibercultura”, en los noventa, que pronosticaban una comunicación democrática, transparente y ecuménica.
Bien podríamos celebrar el fin de la inocencia. O por lo menos evitar el lamento por una transparencia perdida que jamás existió. Bajo el signo de la mercancía –solo para traer el pensamiento frankfurtiano- no hay intercambio que no esté opacado, que no oculte, disimule o legitime una relación de desigualdad y, en última instancia, de explotación.
Como sea, aquellos sueños han muerto. Es el modelo de la guerra antes que el de la paz el que sostiene nuestros intercambios públicos y permea hasta los privados. Son los 611 insultos de Milei en 100 días, las órdenes de deportación de Trump, los gritos de las bandas fascistas contra musulmanes en Torre Pacheco o en Essex, las declaraciones de funcionarios del Estado de Israel negando el genocidio y la hambruna que ellos producen en masa.
Menos McLuhan y más Von Clausewitz.
2.
En el origen no fue el verbo sino el arma. No fue el teórico prusiano sino Marx, el que apuntó que “la guerra se desarrolló antes que la paz; la forma de las relaciones económicas -como el trabajo asalariado, la maquinaria, etc.- se desarrollaron antes en la guerra y en los ejércitos que en el interior de la sociedad burguesa”.
En el largo proceso de mediatización que se extiende desde el siglo XVI hasta aquí ha sido muy ilustrado el hecho de que los intereses militares jugaron y juegan un papel central en la promoción de las tecnologías de la comunicación: desde el telégrafo hasta las nubes administradas por los monopolios digitales donde las fuerzas armadas estadounidenses almacenan su información táctica. Los estudios de comunicación con Herbert Schiller o Armand Mattelart han sido pioneros en explorar esas convergencias y determinaciones últimas del aparato militar, científico y tecnológico del imperialismo estadounidense a lo largo de todo el siglo XX.
Pero, además, desde hace una década o década y media, comprobamos que la guerra modeliza los intercambios públicos. El discurso de Orban, Trump, Abascal, Bolsonaro o Milei postula un enemigo al que hay que confundir, debilitar, humillar, obligar a rendirse, al que en definitiva se debe destruir. Construye un contradestinatario muy preciso –los zurdos, el inmigrante ilegal, los gazatíes- pero al mismo tiempo lo suficientemente elástico como para que todos sintamos la amenaza y el peligro de que nos quepa el sayo y el agravio. Es conmigo o contra mí. Convierte la información en intoxicación.
3.
Se trata menos de persuadir –al enemigo ni argumento, decía otro general- que de legitimar sus fechorías y, sobre todo, alimentar a la tropa. Es la ración diaria de shitposting que agita todos sus prejuicios y prepara la movilización en banda. Por eso se luce en el insulto y en la reproducción sistemática de las figuras y los topos más ofensivos: las metáforas de la violación o el festejo ante la desdicha ajena.
Algunos han postulado que se trata de una respuesta a lo politically correct, a una discursividad woke, cuyas manifestaciones –no las más significativas ni aquellas conquistadas en las calles- fueron adoptadas incluso por las elites mundiales y sus organismos internacionales. Un retorno a la franqueza que lleva a funcionarios y a sus fanáticos a “decir lo que piensan” o “hablar como habla la gente”. Ante tanta inflación discursiva, se nos dice, se imponía aquí también el sinceramiento brutal, el ajuste discursivo más grande de la historia. Creo que tales hipótesis oscurecen más de lo que aclaran y corren el riesgo de justificar estas manifestaciones que vendrían a actuar de contrapeso ante los supuestos excesos anteriores.
No son una respuesta sino una reacción, una contrarrevolución en marcha, una guerra más o menos abierta para intentar arrastrar el planeta a una mayor regresión social, económica, política y cultural.
4.
Está claro que la salida no va a depender de lo que se diga desde los estudios de comunicación, pero estos bien pueden hacer alguna contribución en la medida en que recuperen sus tradiciones radicalmente críticas –teóricas y prácticas- y las desplieguen en este nuevo escenario de brutal confrontación: la recuperación de la crítica ideológica, la defensa de la autonomía de lo público, la promoción de políticas culturales y comunicacionales alternativas, la desmitificación de los fetichismos tecnológicos, el desarrollo de una economía política de las y los trabajadores de los medios y la cultura. Apenas un repertorio común para una lucha necesariamente colectiva que vuelva a proclamar la guerra contra la guerra.
*Docente en las carreras de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata
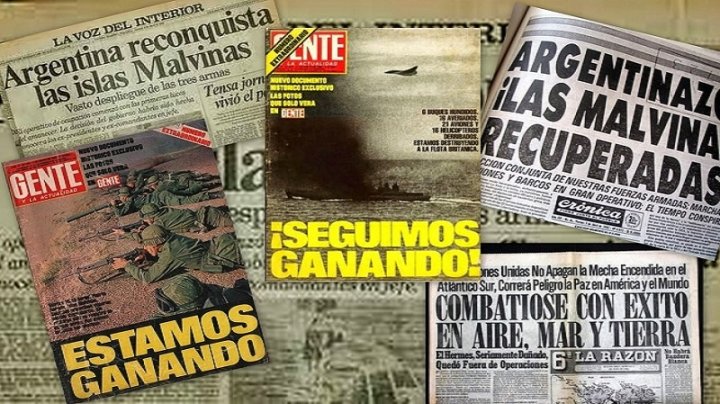



One thought on “La comunicación en tiempos de guerra”